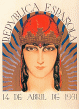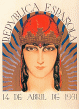España
a hierro y fuego (I).
Por
Alfonso Camín.
Editorial Norte.
México, 1938.
Regularmente
es en abril o en mayo cuando dejo la capital española.
En este mes de julio, ya estaba yo otros años por
las cuencas de Asturias; en las playas de Santander; entre
los hombres de Reinosa o de retorno en Palencia: en Saldaña,
en Cervera del Pisuerga, en Barruelo, pueblo de minas
tan ligado a Asturias, que una de sus calles llevaba el
nombre de Manuel Llaneza, luchador asturiano que trabajaba
allí, como simple minero en sus mocedades. Algunos
años, prolongo mi viaje hasta La Coruña.
Otros, lo remato en Castro Urdiales, último pueblo
de Santander en el camino de Bilbao.
Pero en 1936 todavía me encuentro en Madrid bajo
las primeras llamas del sol de julio. No atino a salir
de Madrid. Ni tengo noticias ni espero ningún acontecimiento
inmediato. Lo presiento irremediablemente, puesto que
la República se halla desmantelada y los hombres
que la rigen sestean tranquilamente bajo las encinas de
El Pardo, las acacias de La Bombilla y los chopos del
Manzanares.
No obstante, el mejor olfato hubiera olido los acontecimientos
para el otoño o principios de invierno.
Yo pensaba embarcarme para América. Mis trabajos
editoriales sufrían las consecuencias del retraimiento
premeditado del capital en España, paquetes de
dinamita que iba colocando en los puentes de la República
cuya voladura es infalible cuando no hay hombres arriesgados
que se decidan a cortar la mecha. Y el caso es que yo
siento los miembros torpes. Me vacila la voluntad cuando
pienso que tengo que abandonar Madrid. Presiento que mi
casa y los míos van a quedar desamparados. Y esto
no lo pensaba en otros años.
Por aquellos días me visitó Alfonso
Muñoz de Diego, diputado por Asturias, escritor
excelente y lealísimo amigo. Ello fue
un motivo para retrasar otra fecha. Le presenté
a Victorio Macho en sus talleres de mi barrio de Salamanca.
Pasamos una tarde con el ilustre escultor palentino.
Volví a pensar en el viaje, y le dije a mi amigo:
-Mejor que en el tren, irás en automóvil.
Te llevaré hasta Oviedo. No trabajaré este
año en Palencia, si es que te decides al viaje.
-Me subyuga la idea, pero traigo la misión
de convencer a Melquiades para que este año no
vaya a Asturias. ¿Por qué no esperas?
-No, parto mañana. Tengo el automóvil listo
y el chófer está avisado.
Melquiades todos los años veraneaba en
Oviedo y en Gijón. En Oviedo, habría sido
un prisionero de Aranda. En Gijón…
La noche es de inquietud, de fatiga y bochorno. Las alas
del pensamiento se derriten como si fueran de gelatina.
El aire es pegadizo y molesto.
En este mismo sitio, por donde voy hacia mi casa, me sorprendió
hace unas noches el ruido violento de una camioneta –rápida
como un aire empapado de azufre- que bien pudo
ser la que llevaba el cuerpo de Calvo Sotelo.
En este mismo lugar, mientras que pienso en el viaje y
en la pesadumbre de España, encuentro a Manuel
Serafín Pichardo, espíritu noctámbulo
y ministro de Cuba, que había de morir en Madrid
durante el primer año de guerra.
-¿Qué sucede? Le hago esta pregunta porque
pienso partir de amanecida.
Pichardo me puso una mano en el hombro y me dijo, con
su cordial (…)
-Creo que usted puede viajar. No ha de ser cosa grave.
Lo de las tropas de Marruecos ya está vencido.
En Barcelona hay conatos de agitación. Pero estas
cosas, cuando son del dominio público, no llegan
más allá. Un aborto nunca es un buen parto.
Yo pienso que hay abortos que cuestan la muerte definitiva
de las madres, mientras que los hijos viven y son criados
con biberón por cualquier mujer extraña.
Empero, con estas frases de Pichardo, alejo un poco de
mí las alas del murciélago del pesimismo.
¡Viejo amigo y diplomático viejo, si no de
psicología, si debiera de andar mejor de noticias
políticas!
Decididamente dejé de madrugada mi casa y mi despacho
de Madrid. El hijo más pequeño me despidió
más triste que nunca sobre la acera hasta que partió
el automóvil. El corazón tiraba hacia atrás.
-¡Bah! Hay que ser fuerte –me dije-. Ha de
ser que los años no pasan como el aire sobre el
agua.
Y lo achaqué a mis sienes, a las que asomaban las
primeras cenizas.
El automóvil partió por las calles limpias,
bajo el cielo azul de Madrid.
Mi ayudante tiene que recoger su equipaje en uno de los
barrios del Manzanares y aprovecho estos minutos para
despedirme de la vieja Puerta de Toledo, arco de mis predilecciones
del Madrid viejo.
Al fondo, sobre del río y más allá
el puente, parpadean las luces entre las finas gasas del
día, pintando de azul el paisaje. Lo mismo el rascacielos
airoso que la casa pobre, el huerto humilde o los chopos
requemados por el fuerte sol veraniego. El Guadarrama
comienza a despertar entre una triple gracia de mantones
azules, propios para cubrir los hombros de las mujeres
de Madrid en la pradera de San Isidro, ilustrada alegremente
por Francisco de Goya, paleta de la luz y del gracejo.
Si no fuera por la color rojiza de las casas y el verde
mozo de los árboles, pensaría uno que todo
Madrid despertaba agitando largos mantones de flecos con
anchas rosas de plata.
Madrid todavía no despierta, pero las bandadas
de pájaros, los gorriones proletarios y los mirlos
señores, revuelan y cantan al paso entre los árboles
azulados.
En La Bombilla, la soledad del camino presenta un túnel
de sombra que se abre en un grito de luz sobre la Puerta
de Hierro. Allí, el surtidor de gasolina y unos
guardias civiles. Ni nos miran. Apoyados en los fusiles,
tienen los ojos absortos en el paisaje, como si esperasen
alguna promesa surgida del silencio de las encinas.
Después, la Cuesta de las Perdices, y el automóvil
que empieza a beber kilómetros.
Blanquean, a un lado y otro de la carretera, los hotelitos,
como palomas sobre la tierra reseca. Los pinares mantienen
sus copas negras contra las mordeduras del sol. Pero abajo
el campo está seco y pajizo. Pacido al rape por
la lengua de toro de los soles raciales, como si hubiera
sido inútil su sombra.
Cuando se acaban los pinos amables, empiezan las
rocas y las encinas. Se hace el paisaje más agrio.
A veces hay más rocas que encinas. O viceversa.
Lo que se puede afirmar es que hay más encinas
y rocas que tierra. Rocas de la Castilla serrana, distintas
a los otros roquedales del norte y sur ibérico.
Rocas que viven fuera de tierra, sin conos agresivos,
sueltas entre sí, como rebaños de merinas
petrificadas, rememorando a cada paso a los célebres
toros de Guisando, donde tuvieron su encuentro Fernando
de Aragón e Isabel de Castilla. Son rocas desentendidas
de la entraña terrestre, sobre las que bajan a
descansar los crepúsculos y las nieblas de la Sierra.
Si de lejos parecen merinas grises, a medida que uno se
acerca desaparece el espejismo. Creeréis todavía
que en vez de rocas son globos hinchados con un afán
de ascensión a la luna y a las estrellas.
Muchas de estas rocas graníticas se sostienen sobre
sí mismas o se unen a otras simplemente, como mozas
que juntaran los hombros, sin tener base en la tierra.
Rocas lavadas por la lluvia de los siglos, muchas se empinan
para mirarnos por sobre encima de las copas de las encinas,
sus prisioneras perpetuas. Porque entre la encina y la
roca existe en estos lugares un pugilato permanente. Saltan,
unas debajo y otras encima, según la llave que
se han hecho, como en un deporte greco-romano. Por algo
las encinas de Castilla son duras como la roca, cara a
los vientos de la adversidad. A veces son tan iguales
que no sabemos quién ha nacido antes: si la roca
o la encina.
(…) Más al fondo, perdido entre las
nubes blancas y el Sol que raya el horizonte de rojo,
Madrid en esta mañana del 17 de julio.
En la Venta del Alto del León, en el mismo
sitio en que hoy tomamos el desayuno, veréis más
tarde como una bomba de aviación vuela el tejado
del hotel y se sienta donde nosotros, exigiendo un desayuno
de vísceras palpitantes y cunas desvencijadas.
El mesonero suele cobrar hasta el aire. Mañana,
ese aire que hoy viene del fondo de los pinares, como
un refresco de perfumes, traerá vaho de pólvora
y un fuerte hedor a carne y huesos quemados. Porque allí
abajo andará la muerte como una loba, removiendo
los esqueletos.
Pasamos por San Rafael. Digo al chófer
que compre una cuerda:
-¿Es para ahorcar a Lerroux?
-No señor, no. Es para asegurar las maletas.
Don Alejandro, el viejo caimán de la República,
tiene allí su casa de campo. Supongo que ahora
esté aquí, aunque, unos días después,
aparece en Portugal adhiriéndose donosamente, por
medio de una carta, a las huestes negras de Franco.
Lerroux, el hombre más capacitado de las
fuerzas republicanas, es uno de los mayores responsables
de la catástrofe española. En vez de abarcar
la responsabilidad nacional, se sintió herido en
su amor propio y se pasó al enemigo, como
cualquier bergante de los que hacen pinitos políticos
con el afán de ser gobernadores de esta o aquella
provincia. El viejo león republicano degeneró
de tal forma, que últimamente daba la impresión
de un viscoso caimán de laguna sucio de barro y
de ignominia, tendido al pie de la charca, tomando el
sol junto a las aguas muertas, entre podredumbre y miasmas,
juncales desmochados y pajarracos carniceros. (…)
Su cabeza pelada de buitre anciano debe de erguirse, solemne
y feliz, en su retiro de Lisboa, frente a la sangre nacional
y a la carnaza que llevarán de la península,
hasta su desembocadura, las roncas aguas del Tajo.
Ahora, en las afueras de San Rafael, se recorta la silueta
de otro guardia civil sobre el arma, bien apretado el
barbuquejo. El compañero no estará lejos.
Porque, en esto, son como las perdices; van en parejas.
Y hasta Valladolid ya no encontramos más signos
de autoridad. Ni siquiera guardias civiles.
El campo se ve tan solo, que parece guardar la respiración,
como si ya presintiera el drama. A veces, la tierra comprende
mejor que los hombres.
(…) En Villacastín hay también soledad.
(…) Las calles de Valladolid están
más solas que nunca. Subimos al Ayuntamiento y
saludamos al alcalde, un buen amigo nuestro y un buen
amigo de Valladolid. Hombre que se desvivió por
remozar la vieja ciudad que sirvió de tajo para
la cabeza del Condestable Luna, no creo que la cabeza
del alcalde haya corrido mejor suerte que la del consejero
del rey don Juan de Castilla. Dicen que lo han salvado,
para creerlo, yo he de verlo. Porque en Valladolid se
ha hecho un cementerio especial para las gentes socialistas
y republicanas.
El Ayuntamiento de Valladolid está solo,
como sus calles. ¡Sólo queda el alcalde allá
en el fondo de su despacho! ¡Sólo
y correcto en sus labores, disimulando su tristeza! Algún
empleado cuenta unos billetes y los vuelve a contar, como
si su pensamiento estuviera a muchas leguas de allí.
Abandonamos Valladolid.
Comeremos en Palencia. En menos de una hora dejamos atrás
los kilómetros que separan ambas ciudades, bajo
un sol fuerte y alto, viejo reloj de Dios sobre la gracia
de los trigales. Anchos trigales de Castilla, este año
más salpicados de amapolas que nunca. Tan rojas,
que en algunos lugares parecen anchos cuajarones de sangre
que parten desde el Pisuerga a unirse con el Carrión,
ríos que ahora saben de la agonía de muchos
hombres.
Mediodía. Palencia. Aquí ya hay
un agente de policía que examina nuestros papeles.
El Cristo de Victorio Macho, el Cristo Mayor de Castilla,
levanta al cielo su cabeza y abre a la inmensidad sus
brazos, como si presintiera el drama de España.