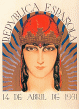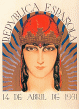Contra
la guerra con los Estados Unidos
Por
Francisco Pi y Margall
(Publicado en el semanario federal
El Nuevo Régimen el 14-5-1898)
En
medio de las grandes desventuras de la Patria, conviene
que cada cual diga su pensamiento: consigno el mío.
Hasta
el año 1783, América estuvo en poder de
Europa. Emancipáronse aquel año las colonias
inglesas del Norte después de largas y sangrientas
luchas. Veintiséis años después
ganó el espíritu de independencia a las
que nosotros poseíamos de Méjico a Chile.
Tras veinte años de continuas guerras, nos arrojaron
de su territorio y se erigieron en Repúblicas.
No
nos quedaron de aquel vasto imperio colonias, sino dos
islas: la de Cuba y la de Puerto Rico. La de Puerto
Rico se resignó a seguir viviendo bajo el dominio
de España; no la de Cuba, que nos miraba hacía
tiempo con enojo. El año 1823, Cuba,
oyendo a Bolívar, urdía ya contra nosotros
una vasta conspiración que, a no haber sido descubierta,
tal vez le hubiese dado la independencia que apetecía.
Desde entonces acá no ha dejado de trabajar Cuba
por emanciparse. En los últimos treinta años
ha redoblado sus esfuerzos. Del 69 al 78 sostuvo una
guerra en que llegó a tener contra sí
hasta 60.000 hombres. Sólo por un convenio depuso
las armas.
Renovó
el mismo año 1878 la guerra, y aunque sucumbió
prontamente, no desistió de su empeño.
Se ha presentado diecisiete años después
más formidable que nunca. No con 60.000, sino
con 200.000 soldados ha debido batirse; y hoy, después
de tres años de no interrumpidos combates, mantiene
erguidas sus banderas. De Oriente a Occidente las ha
paseado casi incólumes.
Al
verla tan decidida y poderosa, comprendimos desde luego
los federales la imposibilidad de reducirla por las
armas, y encarecimos la urgencia de otro convenio. Empecemos,
decíamos, por donde acabamos la guerra anterior,
y ahorraremos oro y sangre. Ofrezcámosle
la autonomía que nosotros queremos para las regiones
de la Península, y si no la admite, negociemos
la paz sobre la base de la independencia.
Hemos
reconocido, añadíamos, la de las demás
colonias de América, ¿por qué no
hemos de reconocer la de Cuba? Ni eran las otras más
cultas, ni habían hecho mayores esfuerzos por
conseguirla;
y es seguro que aun cuando hoy la venciéramos,
dejaríamos en el último campo de batalla
el rescoldo de la guerra. Es imprescriptible la libertad
de los pueblos: no nos resistamos por más tiempo
a la de Cuba.
No
se nos quiso oír, se dio la autonomía
mal y tarde, continuó la lucha y produjo otra
de mayor trascendencia. Clamaban uno y otro día
los Estados Unidos porque se pusiese pronto término
a una guerra que, sobre traerlos agitados y revueltos,
les irrogaba grandes perjuicios; y como se los
desoyera y aun se rechazara la mediación que
por dos veces ofrecieron, tomando motivo de la voladura
del Maine y de las crueldades de Weyler, amenazaron
con la intervención y al fin la decretaron.
No
con esto había salido aún la cuestión
del territorio de Cuba. Las cámaras de la República
habían autorizado a Mac Kinley sólo para
que, disponiendo de las fuerzas navales y terrestres,
pacificase la isla, y luego de pacificada la pusiese
bajo el dominio y el gobierno de los cubanos.
¿Qué
debió hacerse ante esa resolución de las
Cámaras? Esperar a que se nos comunicara oficialmente
y acceder a la independencia de la isla o proponer el
arbitraje; en modo alguno dar ocasión ni pretexto
a que se sacara la cuestión de quicio. Apasionóse
el Gobierno, y al solo anuncio de que Mac Kinley había
sancionado la resolución, dio las dimisionarias
a Woodford y ordenó a Polo de Bernabé
que abandonara la capital de la República. Sin
declarar la guerra, dio lugar a que los Estados Unidos
nos la declarasen.
Ya
estamos con ellos en lucha. Nuestro primer choque ha
sido una derrota. Hemos perdido en una noche más
de 600 marinos y 11 buques de guerra. Tenemos al enemigo
en Cavite amenazando a Manila; y llena de zozobra el
alma esperamos noticias de un combate naval en el mar
Atlántico. Si tampoco allí nos favorece
la victoria ¿qué será de nosotros?
Se
ha engañado al pueblo pintándole los Estados
Unidos como una nación de mercaderes ineptos
para la guerra, incapaces de sostener largas luchas,
faltos de marinos y marineros, sin otra pasión
que la codicia ni otro dios que el oro. Se le ha ocultado
las dos guerras que sostuvieron con la Gran Bretaña,
la de Méjico, la de 1861, principalmente sostenida
por la redención de los esclavos.
Se
ha ocultado el poder de aquella nación y la debilidad
de la nuestra: desparramadas por el mundo nuestras posesiones,
mal defendidas las fortalezas, corta la Armada, pocos
los buques capaces de resistir el empuje de los de nuestros
enemigos, escaso el oro, nervio de la guerra.
Nada
teníamos, y hemos procedido como si de todo anduviéramos
sobrados. No podíamos antes sobrellevar una guerra
meramente colonial, y hoy hemos de sostener, además
de la de Cuba, otra que alcanza a cuanto nuestro pabellón
cubre y protege. Fatigábanos antes poner la atención
en una isla; y hoy la hemos de fijar en todas las del
Mediterráneo, en las del Atlántico, en
las del Pacífico. ¿Qué hemos de
hacer ahora?
Proponen
algunos que invadamos el territorio de nuestros enemigos.
Suponiéndolo posible, y aún fácil,
¿qué se adelantaría? La invadieron
los ingleses en la guerra de 1812, y dos años
después se apoderaron de Washington y entregaron
a las llamas el Capitolio. Esto no los libró
de salir vencidos y suscribir el tratado de paz de Gante
sin conseguir que se les dejara libre el paso del Mississipí
desde la desembocadura al nacimiento. Se trata de una
nación de 70.000.000 de habitantes que puede
llevar a las filas millones de soldados, de una nación
que se ha mostrado en todas sus guerras tenaz como ninguna.
Confían
otros en la mediación de las grandes potencias.
Predominan hoy en Europa Rusia al Oriente, Inglaterra
al Occidente, y las dos favorecen la causa de los Estados
Unidos. ¿Qué ha de importar a ninguna
la nuestra? Esa mediación sería difícil
que la aceptara la República: nos lo dice el
estudiado silencio que en su último mensaje guardó
Mac Kinley sobre la nota de las seis naciones.
Con
dádivas se proponen otros ganar el favor de poderosos
pueblos. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Servicios?
No podemos hoy prestárselos, y por servicios
futuros ninguna nación está dispuesta
a sacrificarse. ¿Dominios? ¿Cuáles
y en qué forma? En la guerra del año 1888
cedió el sultán de Turquía a Inglaterra,
primero secretamente y luego por un tratado, la isla
de Chipre. ¿Podría aquí imitarle
la Corona? La Constitución y el honor se lo vedarían.
Necesitamos,
con todo, acabar la guerra. Son terribles los males
que nos irroga. Por el alza de los cambios sufren la
industria y el comercio; se encarecen todos los artículos,
aun los más necesarios para la vida; y el hambre
provoca en todas las provincias asonadas y tumultos.
No basta ya suprimir las cifras del arancel para los
cereales: es necesario prohibir que se los exporte.
La
baja de los valores del Estado es rápida, y vienen
a ruina aun los modestos capitales fruto del ahorro.
¿A qué interés habremos de levantar
hoy los empréstitos que la guerra exija? ¿Qué
renta les daremos en garantía? La de aduanas
está absorbida por los réditos y la amortización
de los últimos 800 millones de pesetas que emitimos.
Mengua el crédito a medida que los gastos crecen;
crecen los tributos a medida que el trabajo mengua;
y es cada día más penosa la situación
de la Hacienda y la de los ciudadanos.
¿Qué
hacer, repito, contra tamaños males? Las naciones
deben mirar por su propia vida, y jamás consentir
poderes que se la hayan puesto o se la pongan en peligro.
Deben en casos tales exigir que vengan a regirlas hombres
capaces de enmendar los pasados yerros. El error
principal estuvo aquí en negarse a reconocer
la independencia de Cuba; hay que reconocerla y pedir
la inmediata suspensión de las hostilidades.
La cuestión está casi intacta. Ni nosotros
hemos retirado de Cuba nuestras tropas, ni los norteamericanos
la han invadido; cabe estipular los medios de pacificar
la isla, entregarla al dominio y al gobierno de los
cubanos, y regular las relaciones mercantiles y rentísticas
entre los tres pueblos.
Pretensiones
a la anexión de Cuba no podemos suponerlas en
la República. Ha manifestado muchas veces el
deseo de adquirir la isla; pero protestando siempre
contra el pensamiento de ganarla por la fuerza. Ahora
mismo, en sus resoluciones de 21 de Abril, ha desmentido
a la faz del mundo el propósito de ejercer en
Cuba jurisdicción ni soberanía, como no
sea para restablecer la paza y la concordia.
Tampoco
podemos imputar a la República el deseo de retener
las islas Filipinas. No tiene colonias. No las ha querido
nunca. Se resiste hoy a ocupar las islas de Hawai, de
que pudo hace tiempo apoderarse, por no romper su tradicional
política.
Ventajas
son esas que nos permitirían hacer un tratado
del que saliera ileso nuestro honor y lo menos lastimados
posibles nuestros intereses.
Para
negociarlo, ¿qué no podríamos los
federales? Nos une con los norteamericanos la identidad
de principios y de sistema de gobierno. Entre ellos
y nosotros hay corrientes de simpatía. En el
año 1873 se apresuraron a reconocer nuestra República,
y hasta se esforzaron por abrirnos un crédito
con que pudiéramos salvar la difícil situación
en que nos encontrábamos.
Nosotros,
¿ignoran acaso que desde los principios de la
insurrección de Cuba hemos sostenido la necesidad
de ponerle término por la autonomía o
por la independencia? Nadia ha puesto aquí más
alta que nosotros la imprescriptible libertad de los
pueblos.
Otros,
aun entre los republicanos, han cubierto de infamia
a nuestros enemigos; no nosotros, que hemos visto siempre
en aquella República la cuna de la democracia.
En 1776, trece años antes de la Revolución
francesa, había hecho Virginia en Williamburgo
la declaración de los derechos que se ha mirado
después como las tablas de la Nueva Ley.
No
vaya, con todo, a creerse que pretendemos ser nosotros
los que estipulemos la paz con la República.
Estipúlela quien pueda, con tal que la estipule
bien y pronto. Cada día que la guerra dure es
un paso más hacia nuestra ruina. Acabémosla.
De quererla sostener, habríamos de aumentar nuestras
fortificaciones, afianzar las que existen, proveernos
de mayores y más poderosos buques, seguir arrancando
gentes al taller y al campo. ¿Es esto fácil?
¿Lo es para una nación exhausta como la
nuestra? Cabe improvisar ejércitos, no armadas
ni fortalezas que puedan resistir las descargas de los
formidables cañones en uso. ¿Ni de qué
serviría que los improvisáramos, si vencedores,
vencidos, con o sin mediación de otras potencias,
perderíamos la isla de Cuba, causa y origen de
los presentes males?
Terminar
la guerra: tal debe ser hoy, en mi juicio, el primordial
objeto y fin de la política, sin que nos distraigan
ni pasajeros triunfos ni pasajeras derrotas.
Madrid,
12 de Mayo de 1898